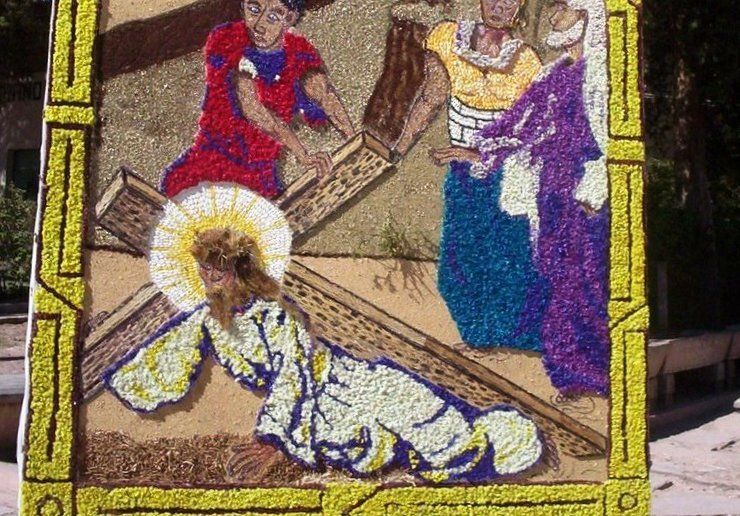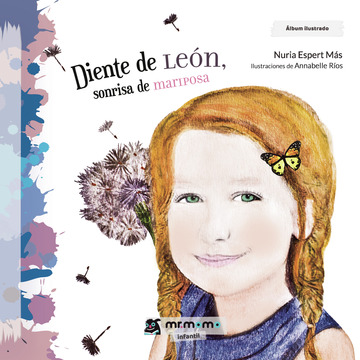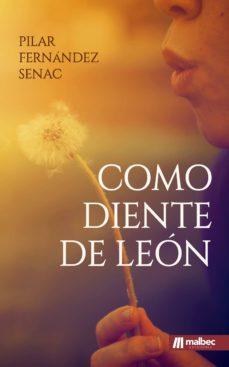|
| Hojas runcinadas |
Propiedades medicinales y otros usos
La acción más conocida del
diente de león es la DIURÉTICA, sobre todo de las hojas, aunque también de
la raíz. Los principios activos responsables son las sales de potasio, los
ácidos fenólicos (ác. caféico, ác. clorogénico) y la inulina, en el caso de
la raíz. No están en gran cantidad durante la mayor parte del año, pero en
otoño la concentración de inulina se multiplica por 20, por lo que su acción se
vuelve muy potente. En las hojas la acción diurética se debe, fundamentalmente,
a las sales de potasio, que están en elevada concentración, y a los flavonoides.
Por esta propiedad, el
diente de león se utiliza en todas aquellas dolencias en las que se necesita
perder líquidos excesivamente retenidos, ya sea por existencia de edemas de
distinto origen o por hipertensión arterial. O bien porque se
necesita activar la función renal para depurar la sangre, como en el caso de cistitis
y uretritis.
Esta planta también es APERITIVA
(aumenta el apetito), EUPÉPTICA (favorece la digestión), COLERÉTICA
(aumenta la producción de bilis por parte de la vesícula biliar) y COLAGOGA
(favorece el paso de la bilis desde la vesícula hasta el intestino delgado),
debido a las lactonas sesquiterpénicas (principios amargos), que se encuentran
principalmente en la raíz. Por ello, se usa en casos de inapetencia,
dispepsia (indigestión), hipoacidez gástrica e “hígado perezoso”.
Según algunos estudios recientes, parece que también tiene
actividad ANTIINFLAMATORIA debida a las lactonas y a los flavonoides
e HIPOCOLESTEROLEMIANTE (disminuye el colesterol), debida a los fitosteroles, lo que podría ser útil en la arterioesclerosis, para
disminuir las placas de ateroma (colesterol) que estrechan los vasos sanguíneos
y dificultan la circulación.
Pero el diente de león
también es apreciado por sus valores culinarios, por ejemplo, utilizando sus
hojas tiernas y sus pétalos para ensalada. Con las flores frescas
se puede hacer mermelada, incluso se hace vino fermentando
el jugo de los pétalos con jugo de naranja, agua, levadura y azúcar.
 |
| Dandelion and burdock |
En Reino Unido se elabora
desde el s. XIII una bebida artesanal, de apenas graduación alcohólica, resultante
de la fermentación de las raíces de diente de león y bardana (Arctium lappa). Es
el “Dandelion and burdock”
(D&B) y su origen se atribuye a
Santo Tomás de Aquino. Actualmente la hay de distintos aromas y sabores, según
se le adicione anís o vainilla, y también dependiendo de su mayor o menor
contenido de azúcar. El D&B se usa, además, para elaborar cócteles con zumos
de fruta y distintas bebidas alcohólicas, como whisky, ginebra, vodka…
El diente de león se ha utilizado, además, como
sucedáneo del café. Así, en el municipio de Cumbal, en el Departamento
de Nariño (Colombia), viven comunidades indígenas que practican la medicina
tradicional utilizando las malezas de su entorno, entre ellas el diente de
león. Antes usaban esta planta por sus
propiedades medicinales, pero descubrieron que su raíz tenía un aroma similar
al del café, por lo que decidieron aprovecharla como sustituto. Ahora
cosechan las raíces, las pican y las secan a 45 grados y luego las tuestan a
150 grados durante 30 minutos. Con este proceso se conserva su aroma, color y
sabor semejantes al café, manteniendo, además, sus propiedades medicinales. Por
ello, ahora también cultivan la planta y se benefician de ella en sus diversos
aspectos.
Más curioso es aún el uso de esta planta en la fabricación
del caucho. Hasta ahora éste se obtenía del látex del árbol Hevea
brasiliensis, originario de la cuenca del Amazonas, pero cultivado en el sudeste
asiático. El caucho es usado en la industria del automóvil de todo el mundo
para la obtención de neumáticos, pero con producción centralizada en Asia, lo
que implica grandes desplazamientos desde las plantaciones. Por otro lado, esa
concentración en Asia para el abastecimiento mundial está eliminando la
vegetación autóctona y deforestando el territorio.
Hace unos
años se empezó a estudiar una alternativa con el látex de la raíz de diente
de león. La ventaja con esta especie es que crece en cualquier parte del
mundo de forma natural y no requiere suelos ricos en nutrientes. Esto evita la
concentración de las plantaciones (grandes desplazamientos) y el agotamiento o
pérdida de terreno y de especies autóctonas. Parece que en pocos años se podrá comercializar
el caucho de diente de león, denominado "taraxagum", empezando por su uso en bicicletas y siguiendo con
coches y camiones.
De historia y de leyendas
La especie Taraxacum officinale,
si bien aún sin este nombre, era conocida desde la Antigua Grecia, tanto como comestible,
como por su poder curativo. Desde esa época, se han encontrado referencias en
distintas obras de numerosos autores.
 HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego
que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos.
Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría
compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores,
a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así,
la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis
negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban
también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los
humores.
HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego
que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos.
Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría
compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores,
a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así,
la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis
negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban
también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los
humores.
Consideraba, pues, que la
enfermedad estaba causada por un desequilibrio entre los humores, de origen
externo, con lo que el tratamiento debía ir enfocado a revertir la cualidad
que los alteraba, practicando el “Tratamiento por Contrarios”.
Con esta premisa, a lo largo de los siguientes siglos se consideró que el diente
de león, al ser una planta húmeda y fría, servía para tratar las
enfermedades calientes y secas, como ardor de estómago, erupción cutánea y enfermedades
que se dan más en veranos secos.
A partir de esta teoría
Hipócrates definió 4 temperamentos, según el predominio de los
distintos humores en el cuerpo: flemático (flema), colérico (bilis amarilla),
sanguíneo (sangre) y melancólico (bilis negra), de forma que el diente
de león sería la planta adecuada para tratar los excesos del temperamento colérico.
TEOFRASTO (s. III a.C.): botánico y
filósofo griego, escribió “Historia Plantarum”, una obra de 9
volúmenes con más de 400 plantas. Entre ellas describió el diente de león
como hierba comestible, pero la consideró una planta demasiado amarga para ser
apreciada en la cocina.
 DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre
la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró
el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia”
salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el
encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para
aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria,
como sabemos ahora).
DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre
la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró
el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia”
salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el
encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para
aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria,
como sabemos ahora).
AVICENA (s. XI d.C.): médico y
filósofo de la Edad Media en Oriente, fue quien le dio nombre en latín al hasta
ese momento denominado diente de león, pasando a ser Taraxacum. En su
obra “Canon Medicinae”, Avicena describe el diente de león y se refiere
a su uso como estimulador de la producción de bilis y de orina.
 PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo
y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”.
En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el
diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía”
para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que
hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano
enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata
las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al
color amarillo de sus pétalos.
PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo
y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”.
En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el
diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía”
para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que
hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano
enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata
las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al
color amarillo de sus pétalos.
FONT-QUER (s. XX): botánico,
farmacéutico y químico español, hizo una revisión de la obra de Dioscórides en su
“Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado”. Explica con detalle el diente
de león y le atribuye propiedades diuréticas que depuran la sangre,
especialmente ingerido en crudo. También habla, como novedad, de la importancia
del látex de la raíz para la obtención de caucho.
Pasando a otro terreno, a veces
entre la realidad y la fantasía, nos han llegado algunas afirmaciones que,
muchas veces, expresan más un deseo, un sueño, que una realidad.
Pietro Andrea Mattioli, fue
un médico y naturalista italiano del s. XVI, muy interesado en la Botánica. Revisó
la obra “Sobre Materia Médica”, de Dioscórides, y la difundió por Europa. Hasta
aquí todo es real. Pero lo que ya pertenece al reino de las leyendas es la frase
que se le atribuye sobre las bondades del diente de león:
“Los magos dicen que, si una
persona se frota con diente de león, será bien recibida en cualquier parte y
obtendrá lo que desee”.
Pero no es la única profecía
asociada al diente de león porque, entre otros, nos han llegado estos
futuribles:
“Si las doncellas soplan
sobre la cabezuela con semillas del diente de león, el número de semillas que
quedan indicará cuántos hijos tendrá cuando se case”.
“Al soplar la cabeza de las
semillas del diente de león, las semillas que permanezcan indicarán los años
que la persona vivirá”. (Un poco desesperanzador, supongo).
Por no detenerme en las
múltiples leyendas que la rodean, como la de que los pétalos del diente de león
son hadas disfrazadas para protegerse de los seres dañinos, o la que cuenta cómo
los duendes del bosque convirtieron las monedas de oro de un viejo avaro en
flores de diente de león para que los pobres pudieran disfrutar de ellas, y
algunas más…
Artes...
PINTURA
Hay una leyenda, “Tristán
e Isolda”, de origen celta, aunque desarrollada en la Bretaña del Rey Arturo
y cuyos primeros vestigios escritos datan del s. XII. Cuenta el amor entre un
caballero de la mesa Redonda (Tristán) y una princesa irlandesa (Isolda). Es un
amor inevitable e imposible porque la princesa es la prometida del Rey. El
final es la tragedia de las dos muertes.
Precisamente es la muerte de
esos amantes lo que representa el pintor español Salvador Dalí (1904 –
1989) en su obra pintada sobre el telón de la Ópera de Nueva York, hecho
expresamente para la representación de ballet “Mad Tristan”, en 1944, basada en
la leyenda de los amantes.
 |
| Tristán e Isolda (Dalí, 1944) |
Dalí muestra cómo los
protagonistas se van transformando en objetos y plantas a medida que mueren,
pudiendo observar claramente cómo la cara de Isolda se ha convertido justamente
en una cabezuela de diente de león.
ESCULTURA
Hay una manifestación
artística extremadamente curiosa que utiliza las cabezuelas de semillas del diente de león para hacer
una serie de figuras que se mantienen flotando, pegadas unas a otras, haciendo
equilibrios imposibles. Son microesculturas realizadas por la artista japonesa
(euglena), cuyo nombre lleva los paréntesis incluidos. La exposición las
muestra en su diversidad de composiciones y en su pequeño balanceo, producido
por la perturbación que causa el simple movimiento de la gente que la visita. Un "microarte" muy original.
LITERATURA
Esta planta, como decía al
principio, atrae a pequeñ@s y a mayores, tanto por su belleza y fugacidad, como
por lo que representa de ilusiones y fantasías. No es de extrañar, pues, que se
hayan escrito historias referidas a ellas.
En literatura infantil, la
historia “Diente de león, sonrisa de mariposa” (Nuria Espert Más, 2018),
tiene como protagonistas 3 semillas de diente de león que buscan atrapar el
viento y llevar los 3 deseos que una niña depositó en ellas al soplarlas.
“Suavemente
sopló y al cerrar los ojos
con
ellas escaparon tres deseos
de
su corazón”.
 También para públicos de poca
edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león”
(Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que
las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo
lee.
También para públicos de poca
edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león”
(Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que
las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo
lee.
“Las
palabras son como los dientes de león. Vuelan y, a veces, sólo a veces, caen en
los corazones y los siembran”.
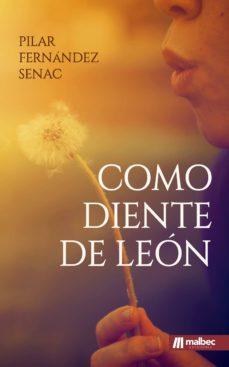 Ya para el público adulto, “Como
diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la
mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".
Ya para el público adulto, “Como
diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la
mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".
“Los
dientes de león son trocitos de nubes que han echado raíces porque tienen miedo
a volar”.
Pisando el suelo, elevando el vuelo..
Diente de león…esa planta “todoterreno”
que abarca lo real, lo tangible, y lo irreal, lo inalcanzable, pasando por lo
soñado, lo posible…probable o improbable, pero deseado. Pisa el suelo y se
eleva hacia el cielo.
Pisa el suelo. Nunca mejor dicho. Pisa literalmente
el suelo extendiendo su cabello dorado y sus barbas blancas por todo el mundo;
no es exigente, cualquier lugar del planeta le sirve. Pisa literalmente
el suelo cuando corre, formando parte de los neumáticos, con los vehículos
que nos mueven de un lado a otro. Pisa el suelo figuradamente,
para atarnos a la realidad de los achaques del cuerpo, contribuyendo a curar nuestras
dolencias físicas. También a las necesidades de nuestro cuerpo cuando la añadimos
a nuestro plato. Diente de león para nuestra supervivencia física.
Se eleva hacia el cielo, literalmente,
con el vuelo perfecto de sus vilanos. Un vuelo tan único y espectacular que
hasta es objeto de investigaciones académicas. Y con él, figuradamente,
se alzan nuestros sueños, esperanzas, anhelos. ¿Qué sería de la persona sin
sueños por delante? Hace volar nuestra imaginación cuando se hace protagonista
de las ricas manifestaciones artísticas. Soñamos, volamos. Diente de león para
nuestra supervivencia anímica.
Nos acompaña con su
presencia y sus bondades, caminó con nuestr@s antepasad@s y caminará con nuestr@s
descendientes, aquí cerca, lejos, en todas partes. Ubicua y atemporal. Salud,
bienestar, cultura…
¿Cómo resistirse a una
planta a la vez tan terrena y tan espiritual?
...
Adivinanza
"Tengo dientes verdes y cabellos rubios, pero si envejezco, de algodón me cubro".
Bibliografía
Muñoz Guiracocha, J.C. (2014). Estudio bibliográfico de las propiedades medicinales y
nutricionales del diente de león. Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Consultado en
Carretero, Accame, M.E. Plantas medicinales en el tratamiento de alteraciones hepatobiliares (VII). Universidad Complutense de Madrid. Consultado en
Assessment report on Taraxacum officinale Weber ex
Wigg., radix cum herba (2009). Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Medicine Agency. Consultado en
Hetchman, L. (2012). Clinical Naturopathic Medicine. Sidney, Ediciones Elsevier. Consultado en
Suárez de Ribera, F. (1733). Pedacio Dioscórides Anazarbeo, anotado por el doctor Andrés Laguna. Tomo Primero. Madrid. Consultado en
Rusd, I. Traducción de Vázquez de Benito, M.C. (1987). La medicina de Averroes: comentarios a Galeno. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. Consultado en